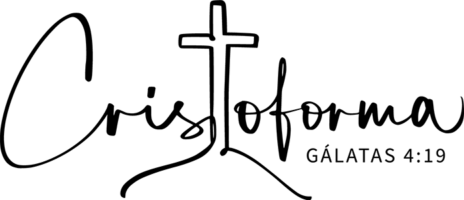Mario Bravo-Lamas, 20 de Abril de 2025
La espiritualidad es un término ampliamente utilizado, tanto dentro como fuera de los contextos religiosos. Generalmente, alude al anhelo humano por una realidad trascendente y al intento de encontrar un sentido más profundo a la vida. Parte de la convicción de que la plenitud humana se halla en una dimensión espiritual de la existencia que trasciende lo físico, conectándonos con lo último o supremo de la vida.
Tanto la definición como los métodos de la espiritualidad varían entre religiones, tradiciones y personas. Para algunos, se trata de la relación con aquello que consideran más importante; para otros, es el camino hacia una vida más positiva o creativa; o bien, una búsqueda de felicidad que atraviesa el autodescubrimiento, la sanidad interior o la redención, especialmente frente a la culpa.
Andrew Root, en The Church in an Age of Secular Mysticisms, identifica dos caminos predominantes en las espiritualidades contemporáneas: el descubrimiento interior (centrado en el yo) y la superación del yo mediante la fuerza de voluntad.
En una línea similar, Barry Jones, en Dwell, advierte que la espiritualidad centrada en el yo puede degenerar en narcisismo, especialmente en culturas que estimulan fantasías de grandiosidad. Siguiendo al sociólogo Philip Rieff, Jones señala que vivimos el “triunfo de lo terapéutico”. Christopher Lasch, discípulo de Rieff, observó: “El clima contemporáneo es terapéutico, no religioso. La gente hoy no anhela la salvación personal… sino el sentimiento, la ilusión momentánea de bienestar personal, salud y seguridad psíquica”. Así, el bienestar personal se convierte tanto en la medida como en el objetivo de la espiritualidad contemporánea.
Por otro lado, las espiritualidades centradas en la fuerza de voluntad y el esfuerzo moral tienden a degenerar en activismo o legalismo, lo que lleva a la frustración cuando los cambios esperados no se materializan. Ambas formas intentan llenar el vacío que deja la ausencia de Dios, pero carecen, según Root, del poder transformador y duradero que posee una espiritualidad verdaderamente centrada en Dios.
Espiritualidades cristianas centradas en el yo
Incluso cuando muchas espiritualidades se presentan como centradas en Dios, es necesario reconocer que no siempre lo están. Con frecuencia, reproducen las mismas dinámicas de las espiritualidades centradas en el yo. Esta tensión también está presente dentro del cristianismo, donde la espiritualidad a menudo se ha dividido entre la vita contemplativa y la vita activa. Ambas expresiones, si bien pueden calmar la culpa o brindar alivio existencial, no implican necesariamente una verdadera relación transformadora con Dios.
Esto se alinea con la descripción que ofrecen Christian Smith y Melinda Denton en Soul Searching (citado por Todd Billings en The Word of God for the People of God) sobre la espiritualidad religiosa en Estados Unidos:
1. Existe un Dios que creó y ordena el mundo y vela por la vida humana.
2. Dios quiere que seamos buenos, amables y justos.
3. El objetivo principal de la vida es ser feliz y sentirse bien consigo mismo.
4. Dios no necesita involucrarse, salvo en caso de problemas.
5. Las personas buenas van al cielo al morir.
Billings observa que esta visión no menciona ni el pecado, ni la necesidad de Jesucristo, ni la acción del Espíritu Santo. La fe se reduce a “ser buenos” y buscar a Dios solo en emergencias. En el centro está el bienestar, no la gloria de Dios.
Eugene Peterson advierte que la espiritualidad corre el riesgo de volverse egocéntrica, tratando a Dios como un accesorio de nuestra experiencia. Jones lo resume así: “La búsqueda de plenitud desplaza la búsqueda de Dios y el amor al prójimo”. Es una espiritualidad cristiana que, como muchas otras, puede prescindir abiertamente de Dios o transformarlo en un personaje secundario al servicio del yo.
Incluso las formas más “activas” de espiritualidad cristiana, en su intento por resistir la cultura contemporánea, pueden caer en una especie de burbuja moralista, enfocada en el comportamiento externo o en la frecuencia de actividades religiosas. Aquí, la oración puede reducirse a una herramienta de éxito o control, transformando a Dios en un “coach espiritual” al servicio de nuestros proyectos.
En ambas versiones —la del bienestar y la del esfuerzo religioso— Dios deja de ser el centro, y el otro o la comunidad se vuelve irrelevante. Se forma una espiritualidad que no enseña a lidiar con relacionarnos con el otro, con oraciones no respondidas, con reuniones sin emociones intensas, ni con nuestras propias fallas y las de otros. Son formas simplificadas de fe, obsesionadas con resultados inmediatos o con una perfección que no soporta el peso de la vida real.
Una espiritualidad centrada en Dios
La espiritualidad cristiana no debería ser simplemente un programa, un conjunto de prácticas , como una búsqueda desintegrada o individualista de superación. Pues en última instancia la espiritualidad cristiana es obra de Dios, no nuestra. Es preocuparnos del cómo pero sin considerar el porqué. La espiritualidad no debería ser un departamento sino que la totalidad de nuestro camino espiritual y de la vida de la Iglesia.
En contraste, Andrew Root propone una espiritualidad que comienza con la sumisión a Dios: rendirse, confesar, vaciarse para recibir la acción del Dios viviente. Se trata de una espiritualidad que reconoce que lo místico entra al mundo por medio de Jesucristo, quien llama a cada persona por su nombre.
Mark Maddix, en Spiritual Formation, sostiene que la espiritualidad cristiana es obra de la gracia de Dios mediante el Espíritu Santo. Es el Espíritu quien despierta en nosotros el deseo espiritual y quien nos conduce hacia la salvación. Una vez iniciada esta relación, necesitamos crecer, ser nutridos y dar fruto en una vida de devoción.
Como dice Oswald Bayer (citado por Root): “La fe no es una teoría, ni una práctica de autorrealización, sino una rectitud pasiva… la obra de Dios en nosotros”. Esta fe no es pasividad sin sentido: renueva tanto el pensamiento como la acción, pero siempre desde la gracia de Dios.
La formación espiritual: vivir en Cristo
La espiritualidad cristiana no es un evento aislado, sino un proceso: la formación espiritual. C.S. Lewis la definió como la transformación de personas en “pequeños Cristos”. Esta transformación es obra del Espíritu Santo, quien nos revela a Cristo, nos guía y nos une a Él.
La formación espiritual se centra en la transformación de la persona a la imagen de Cristo (Gálatas 4:19). Maddix explica que esta imagen se forma en la relación con Dios, en comunidad, y se manifiesta en un estilo de vida dirigido por el Espíritu, demostrado en una acción redentora hacia el mundo.
No se trata de una transformación exterior impuesta, sino de una obra interior que moldea el carácter, afectando nuestras acciones. Es una participación real con Dios, que requiere confianza y obediencia, pero nunca descansa solo en nuestras capacidades. Tampoco es una mera contemplación: es un caminar diario en la gracia, en sintonía con el Espíritu.
Una espiritualidad cristoforme
Esta espiritualidad, equilibrada entre contemplación y acción, entre gracia recibida y vida ofrecida, nos lleva a una existencia cristoforme. Es decir, una espiritualidad con los pies en la tierra y la mirada en Cristo, que ve al prójimo con compasión y actúa en el mundo movida por amor. Como dice Root: “Lo ordinario se impregna de lo místico al encontrarme con algo que forma parte de mí, aparte de mí: la verdadera otredad de Dios y del prójimo”.
“En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros: en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito, para que vivamos por él… Dios es amor; y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él” (1 Juan 4:9-16).
Discipulado: el camino de la vida cristoforme
La espiritualidad cristiana y la formación espiritual tienen su expresión concreta en el discipulado. Este es el camino del seguidor de Jesús: un camino de imitación, transformación y misión. En el Nuevo Testamento, ser discípulo (mathētēs) implicaba seguir a un maestro para adoptar su estilo de vida. Jesús llamó a sus discípulos a seguirle, aprender de Él, imitarlo y reproducir su vida en el mundo (Mateo 4:19; Juan 13:15). Esto comienza con la confianza que él nos recibirá tal como somos.
Como señala Richard V. Peace en el Dictionary of Christian Spirituality, el discipulado no es principalmente un conjunto de reglas ni un programa de desarrollo personal, sino una relación viva y continua con Jesucristo: una participación en su vida, muerte y resurrección (Gálatas 2:20). Ser discípulo es ser transformado a su imagen (Gálatas 4:19), mediante la acción del Espíritu Santo en comunidad.
En este sentido, el discipulado es sinónimo de formación espiritual. Como afirma Kevin Vanhoozer en Oidores y Hacedores, leer las Escrituras teológicamente no es solo un acto informativo, sino formativo: es el medio por el cual Dios forma a su pueblo. La Escritura no solo nos dice qué creer, sino cómo vivir y participar en el drama de la redención. El discipulado es nuestra respuesta a la Palabra viva, aprendiendo a interpretar y encarnar el guion de Dios.
E.K. Strawser y J.R. Woodward en Centering Discipleship enfatizan que el discipulado es un llamado para todos, no una opción para algunos. No es un programa, sino una forma de vida: vivir en relación con Dios, en comunidad con otros, y en misión para el mundo.
Esto implica una dimensión tanto interna como externa: interiormente, ser formados al carácter de Cristo (teología, sabiduría, misión); exteriormente, reflejar esa transformación en nuestras relaciones, vocación y servicio. Como diría Barry Jones, el discipulado consiste en vivir “en Cristo, por el Espíritu, hacia el Padre” y para el mundo.
Jesús definió el discipulado en términos radicales: “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame” (Lucas 9:23). Esta no es una renuncia superficial, sino una reconfiguración profunda de la identidad, el deseo y la dirección de la vida. Es morir al yo autónomo para vivir en Cristo.
Vanhoozer describe esta vida como una actuación teodramática: una participación en el teatro de Dios, donde la iglesia es el escenario y cada creyente interpreta el papel de Cristo, no por obligación, sino por amor. “La iglesia —dice— es el teatro del evangelio”. El discipulado, entonces, es aprender a actuar, hablar y vivir conforme a la mente y el corazón de Jesús en nuestras circunstancias concretas.
Esto también nos lleva a una dimensión comunitaria y misional. El discipulado no es individualista. Es en la comunidad donde aprendemos a seguir a Cristo, a perdonar, a servir, a adorar y a dar testimonio. Y es desde la comunidad que somos enviados como testigos del Reino de Dios.
La santidad se vive en relación con otros. La iglesia, por tanto, no es un club espiritual ni un lugar de consumo religioso, sino una comunidad de formación cristiforme, de imitación de Cristo, de discipulado compartido.
Por eso, el discipulado es también una espiritualidad encarnada y enviada. Como decía Lesslie Newbigin, la tarea pastoral no es simplemente alimentar a los creyentes, sino equiparlos para vivir su fe en cada ámbito de la vida pública. El discipulado apunta a la madurez en Cristo, la cual se expresa en la capacidad de vivir con fidelidad, sabiduría, amor y justicia en el mundo.
En palabras de David Bosch, la misión nace del corazón de Dios. El discipulado no puede separarse de esta misión. La formación espiritual no está completa si no forma personas enviadas, con corazones moldeados por el evangelio, capaces de encarnar el amor de Dios en un mundo que anhela redención.
En resumen, el discipulado es el arte de vivir como seguidores de Cristo: de recibir su gracia, imitar su vida, compartir su amor y participar en su misión. Es la concreción de una espiritualidad viva, formativa y transformadora, centrada en Cristo, guiada por el Espíritu, y vivida para el bien del mundo.